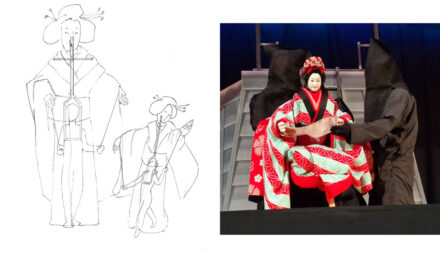Se presentó en la recién abierta Sala Fénix de Barcelona, sita en la calle Riereta número 31, la obra Trafika fruto del trabajo combinado de la bailarina y coreógrafa sueca residente en Holanda Sandrina Lindgren y del titiritero y performer israelita residente en Finlandia Ishmael Falke. Un trabajo de teatro visual estrenado en agosto de 2012 en Estocolmo, sin una sola palabra, que utiliza como si fueran cartas de juego las señales de tráfico a modo de signos escénicos. Las cartas son en realidad la base del lenguaje con el que se comunican los dos personajes de la obra, marido y mujer sentados frente a frente alrededor de una mesa de cocina de lo que podría ser un hogar pequeño-burgués de cualquier familia europea.

Con este reducido bagaje escénico más una banda sonora muy bien urdida que acompaña las diferentes secuencias de la obra, los dos actores nos retratan en apenas una hora de espectáculo, la vida de sus personajes, encasillados en la rutina de una existencia urbana marcada por el consumo, la competitividad y el coche, base de nuestra economía. Una vida que incluye todos sus ingredientes más vistosos y trascendentales: el amor, la descendencia, la paternidad, el aburrimiento, la casita de campo, las peleas y el desasosiego de la rutina matrimonial, hasta llegar a la autodestrucción a través del omnipresente coche, que parece ocupar la vida entera de la pareja.
En efecto, el coche y su cultura –representada por el único lenguaje con el que se comunican los esposos, las señales de tráfico– están en el centro de sus vidas, de modo que incluso cuando existe algún infortunio o motivo de desencuentro, éste se representa mediante un “giro brusco de volante”. Un lenguaje que se reduce a una reglamentación de la convivencia, pues eso es lo que indican las cartas con sus signos del tráfico rodado: prohibido aparcar, acelerar, pasar, cuidado un bache, Parking, dirección única, obras, límite de velocidad, Stop… La convivencia matrimonial queda pues reducida a un intercambio de reglas, avisos y prohibiciones, bajo la constante vigilancia y sospecha de uno respecto al otro. Sospecha, vigilancia y competitividad, tal como establece el código de lo que se llama la “vida moderna”. Y en este constante proceso de recelos y de proyecciones mutuas, el final viene “rodado”: la autodestrucción. Tragicómico final: cuando él muere tras lanzarse al vacío con su coche, ella, incapaz de vivir sin su competidor-marido-enemigo, decide seguirlo acompañándolo al otro barrio.

Pero lo bueno de todo el montaje es que la sordidez de los personajes –muy bien caracterizada por la bata y los rizos de ella y la dejadez en zapatillas de él– queda contrarrestada por una presencia distanciada y agradable de los dos actores, que se comunican indirectamente a través de las cartas. El uso de los objetos permite dramatizar desde la distancia y la poética titiritera, capaz de encajar los más feos desenlaces y las más sórdidas situaciones sin ofender al público ni auto-denigrarse los actores, muy al contrario, añadiendo el enfoque irónico y a veces hilarante a la acción dramática. Todo ello crea un discurso escénico de una rica complejidad, a veces oscura y otras veces transparente y divertida, que la gran presencia de los dos actores dota de una poderosa enjundia. Sube el voltaje cuando Sandrina se levanta de la silla y nos desvela sus dotes de bailarina, bien camuflados bajo la bata rosada y los rizos en el pelo, pero no por ello dotados de un enorme atractivo. Ishamael no le va a la zaga, respondiendo como buen performer a los vaivenes de su pareja.
Pero donde el espectáculo trasciende y se eleva hacia un gran fin, es con el sorpresivo baile final, que no desvelamos para no revelar más de la cuenta, en el que los dos personajes, despojados de sus máscaras competitivas y de sus signos reglamentarios, nos muestran su lado humano más alegre, rico y bellamente entrañable.
Un espectáculo de gran altura, una pequeña joya en la cartelera de Barcelona a cargo de dos excelentes intérpretes que nadie debería perderse.