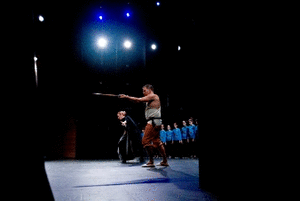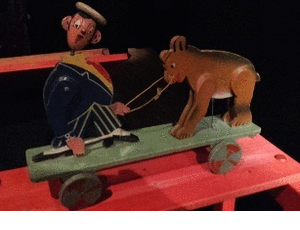El sábado 19 se celebró en el Taller de Marionetas de Pepe Otal una fiesta-homenaje para celebrar los treinta años de matrimonio de Carlos López con las marionetas. El asunto merecía la pena porque Carlos (San Sebastián, 1959) es un vasco inyectado no hace mucho en la Barcelona del siglo XXI. Su trayectoria en el teatro vasco ya era larga: venía de fundar en Aduna, una población cercana a Tolosa, un laboratorio de artes varias llamado Asvinenea (2003): danza, equilibrios, sueños y marionetas. Por casualidades de la vida, su hija se llama Asvin y vive colgada de brazos y cuerdas en el planeta del circo.

Carlos López con la estatuilla de Juli Pi.
Siempre he creído en los mestizajes y el Taller de Otal fue, tanto en la Barceloneta como en el Raval, un lugar de cruce de sangres. En vida del maestro se fraguó el Bulubús, periplo de un amplio grupo de titiriteros y titiriteras sedientos de calle y marionetas que Otal apadrinó bajo la tutela organizativa de Carlos López. Tras unos ensayos por Cataluña su arranque definitivo fue un glorioso viaje a Bilbao cuyo argumento de “libertad al margen del mercado” fue recogido por una película, ya mítica, de Asakofilms, estrenada cuando Otal ya había partido desde Cerdeña para el lugar donde no hay mapas.
Si el taller sobrevivió a la muerte de su capitán fue gracias a la voluntad de sus grumetes, que lo limpiaron y le dieron esplendor. El Bulubús aparece y desaparece como un holandés errante. Los cursos (como uno magnífico de Oriol Pont sobre construcción de marionetas victorianas), las actuaciones y las fiestas se suceden gracias a una organización desorganizada que lleva el timón. Y uno de los brazos fundamentales que controla ese timón es el de Carlos López.

Carlos López con David Laín (y Pepe Otal).
Quizá por eso algunos de los miembros más significativos de la vieja guardia “titellaire” se encontraban allí: Teresa Travieso, Carles Cañellas, Jordi Bertran, Sebastià Vergés, Jesús Atienza y David Laín, que entregó a un emocionado Carlos la estatua que representa a Juli Pi. Un enigma que cruza Cataluña y la hace cosmopolita: el maestro de Els Quatre Gats en manos de un vasco. Un signo de que algo nuevo puede surgir en cualquier momento. Eso lo facilitó la excelente cachaza con fresa o lima que fabricaba Asvin, o los platos de marmitako que se sirvieron para cenar. Todo es más fácil en el ambiente submarino del taller, poblado esa noche de mil conversaciones, algunas de ellas muy inteligentes, y cien cuerpos que se reparten besos, algunos de ellos muy largos. La fauna, como casi siempre, estuvo suavemente controlada por Albert Tort.

Tras un vídeo que recogía la trayectoria vital y artística de Carlos López siguió la fiesta con breves actuaciones presentadas por dos títeres de carne y hueso sujetos al techo del taller por cintas elásticas. Dieron paso a Pucha y sus mimotíteres de dedos; a Helena Millán y su virtuosa marioneta, el Duende Tilo, que recolecta nueces para el largo invierno que viene; a Jordi Bertrán, con Toti Tipón encaramado en la banqueta verde; al dúo de Lope, con su elegante esqueleto-pianista, y Ferran, con su divertido perro que canta “miau”; a otro dúo, el de Marieta y Cristina Robledillo (alma y motín de la fiesta) con su Ne me quitte pas cantado con tanta pasión que una de las marionetas perdió su mandíbula inferior, y al fin, la guitarra y la voz de Christian. Como todas las actuaciones del Taller, imprevisibles, sorprendentes, cuajadas de joyas y yerros. Yo me marché cuando Carlos cantaba a Brassens y lo de “no seguir al abanderado”, no por eso, sino porque sentí que el espíritu del Pepe bajaba a beber cerveza. Los que se quedaron me han contado que la noche se hizo madrugada y que la policía, cada vez más omnipresente en todas las calles de la península, no llegó a interrumpir la velada. Oremus para que la cosa siga así.
Fotos de Jesús M. Atienza.