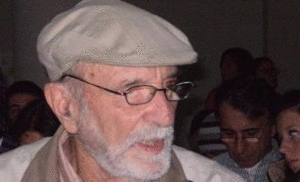Llega puntual el artefacto simbólico de la Navidad pasado el solsticio de invierno, cuando las noches se estiran perezosas tras vencer al sol en su diaria pelea. En el hemisferio norte, porque en el del sur, ocurre todo lo contrario. Pues mientras aquí los Reyes Magos y ese mayordomo del cielo que es Papá Noel se cuelan por los hogares abrigados con pieles y abrigos, en el sur lo hacen en camiseta y pantalón corto. ¡Extraordinario!
Los ingenios simbólicos están para eso, unir las diferencias en ritos unitarios y eliminar también las distancias. Claro que nuestra sociedad consumista y de masas ha recortado las profundidades del mito y ha rebajado el alcance de sus efectos sacros. Las guerras se detienen quizás un par de horas, los contenciosos enquistados reposan unos días para cargarse de nuevas razones con el enemigo bien puesto entre ceja y ceja, las televisiones y los supermercados del mundo cantan villancicos machacones, y los humanos nos refugiamos en la familia, el vino y las comilonas sabiendo que pasadas las vacaciones de Navidad, todo volverá a ser igual o peor que antes. Quizás un poco más gordos, pero igual de mentecatos.
 The Nebra Sky disk; ca. 1600 BC.; Foto Wikipedia. Este disco solar servía
The Nebra Sky disk; ca. 1600 BC.; Foto Wikipedia. Este disco solar servía
para marcar la trayectoria del sol y conocer los solsticios del año.
¿Se habrán quedado viejos e inservibles los tales artefactos simbólicos? A veces da la sensación que ni siquiera los niños creen ya en ellos. Y sin embargo, cuando los humanos miramos al cielo y nos reflejamos en las estrellas lejanas o en el sol corto o largo del día, captamos unas centralidades comunes a todo ser viviente de la Tierra.
Lo común, lo que une, nos llega desde la distancia: sólo lo que está lejos nos habla a todos con una misma lengua, la del misterio. Una oscuridad luminosa que nos sirve de espejo para proyectar en él lo que dentro de nosotros corresponde a esta lejanía exterior. Cuando ello sucede, nos percatamos de que la distancia es lo que todos llevamos dentro, esa profundidad insondable que se pierde en los fondos comunes de la existencia. Las mismas distancias estelares nos traspasan por dentro y nos dan las dimensiones cosmológicas del tiempo humano.
Los titiriteros, desde las épocas arcaicas, intentan dar forma a estas profundidades. El hombre prehistórico las retrató en las paredes profundas de las cuevas. Lo hizo el Wayang Kulit con el truco de las sombras. En Indonesia y en la India, los viejos dioses bailaban y siguen bailando proyectados en una sábana blanca a la luz de las antorchas, animados por las manos de esos demiurgos que les ponen música, ritmo y canto. Voces que surgen de los abismos como si brotaran directamente de las bocas de los dioses.
Hoy estos abismos están secos, vacíos o en todo caso llenos de nada. Y es de esta nada de donde los titiriteros seguimos sacando voces de la oscuridad. Con nuestros espectáculos, construimos artefactos simbólicos que ya no dependen de los dioses sino de nosotros mismos. La Navidad nos recuerda que los humanos, por mucha modernidad que mande, seguimos necesitando beber de la noche oscura. Para montar allí nuestros retablos y levantar en ellos los andamios del futuro.
¡Feliz Navidad!